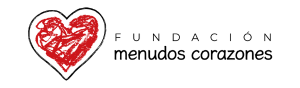¿Cómo es la vida tras el diagnóstico de la cardiopatía de un hijo?
Nunca había oído hablar de lo que es y supone una cardiopatía congénita. Por mi profesión de periodista, cada día me enfrento a informaciones relacionadas con la sanidad y la medicina, sin embargo no estaba preparada para recibir una noticia así.

Fue en marzo de 2005. Mi hija no había cumplido los tres años cuando, en una revisión rutinaria, su pediatra, la doctora Yolanda Martín, nos dijo que el corazón de Beatriz no sonaba bien. En la auscultación oía “un ruido continuo” que hasta entonces había pasado inadvertido y que no podía valorar con exactitud porque la niña tenía fiebre. Pasados unos días, volvimos a la consulta y nuestro temor se confirmó: la doctora nos recomendó la valoración de un cardiólogo. Esa noche ya no pudimos dormir. Yo, como madre, no quise ver la realidad y mi mente me repetía una y otra vez: «un soplo, ¡bueno! Eso lo tienen muchos niños». Para Antonio, su padre, fue distinto: «Sin duda, algo pasa».
Al día siguiente, 11 de marzo, nos pusimos en manos del doctor Enrique Maroto en el Hospital Gregorio Marañón. La ecocardiografía desveló un diagnóstico del que hasta entonces habíamos estado totalmente ajenos: un ostium primum venía a enturbiarnos la vida, una vida feliz y tranquila en la que acabábamos de recibir a nuestro tercer hijo.
El mundo se nos vino encima. A partir de ese momento fue como si las cosas hubieran cambiado de color, como si, de pronto, todo hubiera mutado de orden y aspecto, como si nos encontráramos subidos a un tren con no sé qué rumbo. El doctor Maroto fue muy claro en sus explicaciones, demasiado claro. Aunque en su ánimo estaba, seguro, no preocuparnos, ¿cómo pueden unos padres asimilar en un instante que su hija de dos años y nueve meses tiene que pasar por quirófano, lo que conlleva una circulación extracorpórea y una media de cinco o seis horas de intervención? No podré olvidar el dibujo que nos hizo del corazón de nuestra pequeña que, mientras tanto, revoloteaba por la consulta.
Beatriz nunca se había sentido mal ni cansada, nunca habíamos notado en ella un cambio de actitud o actividad, siempre había sido una niña muy movida y activa, incansable en la mayoría de los casos, y con un comportamiento que en nada difería al de cualquier niño de esa edad. No éramos, por tanto, capaces de asimilar que nos estaba pasando a nosotros, que aquello que el doctor Maroto trataba de transmitir con tanta naturalidad se refería a nuestra hija, que había nacido sana y fuerte, con casi tres kilos y medio de peso y con un resultado excelente en el test de Apgar.
Quizá, habría que preguntarse si no es más fácil, para padres y médicos, que pruebas como la ecocardiografía se incluyan en el protocolo de actuación en la primera revisión que se hace a un bebe recién nacido. ¿Qué hubiera pasado si su pediatra no hubiera detectado ese ruido? ¿Estaríamos aún ajenos al problema? Estoy segura que sí. El diagnóstico hubiera llegado, sí, pero no sabemos cuándo ni en qué condiciones.
Por tanto, ¿cómo mi niña, esa que saltaba sin parar entre las camas, esa que se subía siempre a lo más alto del tobogán y trepaba como un gato hasta alcanzar la cima de los castillos de bolas; cómo era posible que, de repente, tuviera un problema de corazón?
Ese fatídico 11 de marzo, salimos de la consulta con la percepción de que el mundo se había parado, que la vida nos ponía por delante un obstáculo que se nos hacía insalvable. Pero, al llegar a la calle, nos dimos cuenta de que la vida no se detenía, de que teníamos que luchar: nuestra hija Lucía aguardaba a que fuéramos a recogerla al colegio; nuestro hijo de apenas dos meses, el pequeño Antonio, me esperaba para darle el pecho; y, en nuestros brazos, estaba Beatriz pidiéndonos jugar y sin comprender por qué sus padres lloraban.
Comunicarlo a la familia
Pedí a Dios con todas mis fuerzas que nos ayudara a saber manejar la situación que se nos había venido encima. Pasamos de creer que éramos una familia normal a verlo todo con distintos ojos. Durante muchos meses, perdimos la ilusión por todo, se nos quitaron el hambre y las ganas de reír… Eso sí, llorábamos mucho, mucho. Por cualquier cosa. Nos resultaba difícil, incluso, compartir con nuestra hija los momentos cotidianos, hacer lo que siempre habíamos hecho: jugar, peinarla, bañarla, vestirla… todo se había convertido en algo “especial”.
Recuerdo que, un día, ella estaba sentada en la mesa del salón y yo en el sofá, atándole los cordones de los zapatos. Me cogió la cara con sus manitas y, con su media lengua, me dijo: “mamá, yo te quiero ver a ti contenta”. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podía seguir llorando a escondidas porque ella sabía que lo hacía, no podía estar triste porque ella lo notaba y, sobre todo, que tenía que cambiar y mirar hacia delante porque Beatriz nos necesitaba más que nunca.
A su hermana mayor, Lucía, nunca le dijimos nada; a los abuelos se lo comunicamos el mismo día que lo supimos. Poco a poco, fuimos dando la noticia al resto de la familia y, cómo no, a nuestros amigos. Todos se volcaron en nosotros, cargados de energía positiva para transmitirnos, pero preocupados por una situación que no parecía sencilla. Desde aquí, nuestro agradecimiento a todos y a cada uno de ellos porque en cada instante que lo precisábamos ahí estaban para no permitirnos caer.
Después del primer diagnóstico: la espera
No hay palabras para describir el periodo tras el primer diagnóstico. Cada día, pendientes del teléfono; cada día, queriendo aparentar normalidad, pero destruidos y deshechos por dentro. Durante ese tiempo, después de ver al doctor Maroto, comenzamos un periplo por los distintos hospitales de Madrid, España y el extranjero: necesitábamos confirmar el diagnóstico de Beatriz y que la única solución posible pasaba por el quirófano. Fue una postura que nos llevó a preocupaciones innecesarias, pero creo que cualquier padre o madre en nuestra situación habría adoptado. Digo preocupaciones innecesarias porque necesitábamos confirmar el diagnóstico de Beatriz y estar convencidos de que la única solución pasaba por el quirófano. El doctor Maroto nos había dicho que la intervención no corría prisa, que se podía esperar hasta que cumpliera los tres o cuatro años, pero, sin lugar a dudas, la espera era mucho peor que la cirugía.
En todos los grandes hospitales de Madrid nos confirmaron ese nombre maldito, ostium primum, y su solución. Solo en el Hospital La Paz no coincidieron en cuanto a la fecha de la operación, pues el cardiólogo era partidario de esperar a que la niña fuera más mayor, quizá con once o doce años. Buscábamos en Internet, leíamos todo lo que caía en nuestras manos relacionado con el corazón y hablábamos con mucha gente, sobre todo con aquellos que sabíamos que nos podían aportar algo nuevo. Llegamos a tener tanta información sobre el asunto que parecía que hubiéramos hecho un máster, pero eso nos ayudó a asimilar el defecto congénito de nuestra hija y a saber con exactitud en qué consistía la operación y su posterior recuperación.
Continuamente nos hacíamos las mismas preguntas: ¿qué hacemos? ¿Accedemos a que se opere ahora o esperamos? ¿Y si pasa algo? ¿Y si, más adelante, nos encontramos con una situación inesperada? Como la mayoría de los diagnósticos coincidían en que lo mejor era operar cuanto antes y que nada ganábamos con esperar a que fuera mayor, decidimos seguir adelante con la operación impulsados por una fuerza Superior, sin la cual no hubiéramos seguido adelante, seguramente.
Entre tanto, nos pusimos en contacto con la Fundación Menudos Corazones, que hace una labor encomiable. En el colegio de las niñas conocimos a otra madre, del patronato de la Fundación, cuyo hijo había pasado por una intervención de este tipo cuando tenía apenas diez días de nacido. El niño tenía entonces cuatro años y hacía una vida completamente normal. Nos gustaba verle cada tarde en el patio del cole y le buscaba cuando no le encontraba; le veíamos correr y eso en aquellos momentos nos animaba, y mucho. Fuimos descubriendo a muchas personas que conocían casos similares, algunos cercanos como un tío, un primo o un amigo que había pasado por una cirugía cardiaca. De pronto, descubrimos que mucha gente estaba relacionada o conocía casos similares y, en todos, los resultados fueron buenos. Siempre había alguien que conocía a un tío, un primo o un amigo que había pasado por una cirugía cardiaca.
Recibíamos muchos ánimos, pero solo alguien que ha tenido la experiencia puede imaginar y comprender cómo nos sentíamos en esos momentos. Yo no me encontraba en condiciones de trabajar y tuve que coger una excedencia; aún amamantaba a mi hijo y tuve seis mastitis. Pero, a pesar de ello, no quería dejar de dar el pecho a mi bebé, lo consideraba injusto para él. Mi marido estaba consumido, no podía dormir y apenas comía. Fueron siete meses de espera en los que se nos pasaba de todo por la cabeza.
En ese momento, Dios nos envió a un ángel: la doctora Maite Alonso. Antonio, por su profesión, tiene contacto cada día con los médicos, ya que trabaja con una empresa multinacional para los pacientes diabéticos y es así como Maite, por casualidad, se nos puso en el camino. A los cuatro años, su hija fue operada de una comunicación interventricular y, tres años después, se convertía en un ejemplo para nosotros. Nunca sabré cómo agradecerle lo que hizo por nuestra familia: nos comprendía y apoyaba mejor que nadie, siempre estuvo ahí para transmitirnos calma y bienestar. La experiencia de otros padres es fundamental para superar los miedos que surgen a lo largo de este camino. Fueron siete meses de espera, tiempo en el que piensas de todo y te pasa de todo por la cabeza.
Miedo… ¿a qué?
A lo peor. Miedo a que algo inesperado sucediera y todo lo bueno que nos habían contado se fuera al traste; miedo a quedarnos sin Beatriz, a no ver más su sonrisa, a no tenerla entre nosotros. Sabíamos que este tipo de intervenciones estaban muy controladas y que aún “sin suerte”, como nos dijo el doctor Maroto, saldría bien. Pero se trataba de nuestra hija: era ella quien debía entrar en quirófano y enfrentarse a la dichosa extracorpórea. Temor a lo que vendría después: si la seguiríamos viendo igual, si nos impactaría demasiado su cicatriz en el esternón. Porque, ¿cómo sería la herida?, ¿cómo quedaría en su pecho?… En las consultas nos acercábamos a los niños de la sala de espera para querer ver a través del escote alguna de esas cicatrices.
El miedo es una constante en el tiempo de espera. Una constante que te lleva a la indecisión todos los días: ante qué hacer, ante la posibilidad de equivocarte. En esos momentos, recuperamos buena parte de la fe que habíamos perdido y San Juan Grande entró en nuestras vidas para cuidar de Beatriz.
Decidimos seguir adelante
Siempre hemos sido un matrimonio unido y feliz y así debíamos continuar. La estructura del edificio que juntos, Antonio y yo, habíamos construido no se podía debilitar, esa era la base para que todo pudiera seguir funcionando.
Y así fue: nos unimos aún más para superarlo y cuando uno caía el otro le empujaba y daba ánimos, a pesar de sentir que los pilares sobre los que se sustentaban sus palabras también se resquebrajaban. Nunca hablamos del tema delante de los niños y Antonio hizo suya una frase que nos ha llevado con éxito al final de esta historia: “Tenemos un problema, pero tiene solución”. Una frase que se repetía una y otra vez de manera insistente para auto-convencerse y auto-convencerme de que estábamos en el camino correcto, de que debíamos operar a Beatriz cuando nos avisaran.
Llegó el verano y el doctor Maroto nos aconsejó marcharnos de vacaciones porque la intervención no sería hasta septiembre u octubre. Procurando que los días pasaran con la mayor «normalidad», nos fuimos a la playa y a la sierra. Era habitual comentar entre nosotros los ratos en los que la mente nos daba un descanso y, por unos instantes, dejábamos de pensar en la operación.
La noche más larga
Beatriz fue operada el 14 de octubre de 2005. La ingresaron el día anterior y ella estaba convencida de que iba al hospital a ver al Doctor Sonrisa, ese payaso que alegra la estancia de los niños en situaciones tan complicadas. Pasamos la noche con ella y con una enfermera que cada tres horas nos recordaba que Beatriz ya no podía comer ni beber nada. Fue la más cruda de nuestra vida en familia.
Sentíamos un inmenso dolor por su inocencia, pero nuestro deber como padres, por muy duro que nos pareciera, consistía en dejarla en manos del cirujano por la mañana. Teníamos la responsabilidad de hacerlo por ella. No obstante, toda la lógica de un adulto se venía abajo cuando su imaginación de niña le hacía pensar que estábamos en un hotel y que, cuando amaneciera, nos iríamos a ver al Doctor Sonrisa, ¡que para eso habíamos venido!
Siguiendo indicaciones del doctor Maroto, le contamos que a la mañana siguiente se iría con los médicos, le entraría mucho sueño y cuando despertase estaría en una habitación muy grande, rodeada de cables y aparatos… ¡como si estuviera en una nave espacial! También le dijimos que no vería a papá y mamá pero que nosotros estaríamos ahí, detrás de la puerta, y cuando los médicos nos permitieran entrar, iríamos a su lado.
El día de la operación
Muy temprano, la duchamos y pusimos el pijama. Enseguida llegaron sus abuelos y tíos y comenzó el protocolo: le dieron un jarabe con el que se quedó algo atontada, le pusieron una crema en sus manitas y las envolvieron en una venda, todo con la finalidad de que a nuestra pequeña nada le doliera, ni el más mínimo pinchazo. La espera se nos hizo interminable y, nuestra sensibilidad, a flor de piel, crecía a medida que se acercaba el momento.
Despedimos a la familia en la puerta de la habitación y fuimos con ella hasta la sala anterior al quirófano: Beatriz no quiso recorrer ese camino acostada en la cama y yo la llevé en mis brazos. Con mucha mano izquierda, todo un equipo de profesionales consiguió distraer nuestra atención para que la separación fuera lo menos traumática posible. Mientras el anestesista, el doctor Teigel, nos explicaba cómo la dormirían, Beatriz estaba sentada en la camilla diciéndonos adiós con sus dos manos y tirándonos besos. Días antes, habíamos conocido al doctor Greco, un cirujano cardiaco de referencia y, en este punto, dejábamos a nuestra hija en sus manos confiando en los magníficos resultados que siempre había tenido en sus intervenciones.
Salimos de esa sala para regresar junto a nuestra familia. Estábamos convencidos de que habíamos llegado hasta allí y habíamos hecho lo que debíamos y nuestros nervios fueron aplacados con la ayuda de un calmante. Nos fuimos a desayunar a la cafetería del hospital intentando distraernos con otras cosas. Sabíamos que le quedaban por delante varias horas con los anestesistas, y después vendría la cirugía en sí. Pasamos el resto de la mañana en el pasillo de quirófano, sin dejar de pensar que tras esa pared estaba Beatricita, con sus apenas 13 kilos de peso, echándole un pulso a la vida.
El momento más emocionante fue cuando la supervisora de quirófano, también de nombre Beatriz, nos informó de que la intervención ya había terminado, quedaba sacarla de la bomba extracorpórea y, como si tal cosa, nos dijo que ya el corazón de nuestra hija estaba latiendo. Con un poco de calor, ella sola se había puesto en marcha, sin necesidad de ayuda. En ese momento fue como si volviera a nacer; Antonio asegura que ese fue el momento más feliz de su vida y ¡para mí también! Todo salió según lo previsto y la niña salió de quirófano desentubada y, aunque algo hinchada, su aspecto era bueno. Cuando despertó en la UCI, no comprendía nada y sólo repetía una frase con insistencia: “me quiero ir a casita”.
Para nosotros, como padres, la imagen no era agradable pero sabíamos que todo estaba bien, que Beatriz se encontraba muy controlada y atendida y, sobre todo, que ya habíamos pasado lo peor: aquel era el comienzo del fin de nuestra pesadilla. El personal de cuidados intensivos del Hospital Gregorio Marañón es excelente, no hay palabras para describir el buen trabajo que hacen y el trato tan cariñoso que demuestran hacia los niños y sus familias. En menos de 48 horas, estábamos ya en planta y, Beatriz, como si nada: empezó a comer sólido, nunca se quejó de ningún dolor y su recuperación, para alegría de todos, fue asombrosa.
Vuelta a casa
Beatriz fue operada un viernes y el miércoles ya estábamos en casa. Nada más llegar, empezó a jugar con su hermana como siempre e incluso presumía de la “raja” que le habían hecho en el que, desde entonces, llama “su” hospital. Al día siguiente, corría por el pasillo y comía mejor que nunca, tenía ganas de saltar y brincar. Durante las curas de su herida, que siempre le hizo su padre, jamás se escuchó un lamento: estaba de buen ánimo y su recuperación fue un ejemplo para todos.
A día de hoy
Beatriz cumplirá en los próximos meses 15 años. Es una niña vital, risueña, lista y desenvuelta pero, lo más importante, es una niña feliz. Ella sabe por lo que tuvo que pasar cuando era pequeña, conoce su historia y tan solo la fina cicatriz que le ha quedado en su pecho se lo recuerda. Le encanta el deporte: practica la gimnasia rítmica y la equitación porque adora los caballos. Es muy ágil: ¡aún recuerdo un viaje a La Coruña en el que dejó a toda la familia sin aliento al subir los 235 escalones de la Torre de Hércules!
Sus padres siempre decimos que hay algo especial en ella, que la vida le ha hecho fuerte y sensible a la vez. Tiene un corazón grande y siempre le acompaña una enorme sonrisa. Nunca olvidaremos la experiencia tan dura que la vida nos puso por delante, a día de hoy, superada; y aunque seguirá con sus revisiones, también nos hizo madurar y crecer a los que estamos a su alrededor.
Gracias, Beatriz, por ponérnoslo tan fácil: ¡sigue siendo como eres! Y gracias al equipo de cirugía del Hospital Gregorio Marañón, que forman parte de nuestros héroes inolvidables.
Macarena Vivar Lorente
Antonio Alonso de Medina
Primavera, 2017
Conoce otras "Historias con corazón"